Infraestructuras, el private equity conservador
- Ángel Ruiz
- 3 jun
- 23 Min. de lectura
Actualizado: 5 oct

En este post seguimos explorando el universo de inversiones alternativas, centrándonos en las infraestructuras. Sin embargo, lo que se va a contar aquí también es útil para analizar empresas cotizadas, ya que abordaremos la realidad económica de los negocios de infraestructuras y no tanto la forma concreta de invertir en ellos, ya sea en mercados públicos o privados.
Aunque todos podemos tener una idea en la cabeza, lo cierto es que el concepto de infraestructuras es bastante difuso, sobre todo cuando hablamos de invertir y arriesgar dinero, y por eso el objetivo de los párrafos que siguen es dar algo de luz al respecto.
Las infraestructuras están presentes en Icaria Patrimonio FIL. Si quieres tener más información sobre Icaria Patrimonio FIL te recomiendo leer los artículos relacionados con el mismo en el blog. Puedes hacerlo aquí
Si quieres hacer cualquier tipo de consulta, puedes hacerlo aquí
Aclaraciones
Es posible que las personas con menos conocimientos o que no han profundizado en el tema se pregunten si las infraestructuras (“infra”) son un activo financiero diferente de las acciones o los bonos, ya que se las presenta con una categoría propia dentro de un asset allocation diversificado (acciones, bonos, materias primas, infra, etc).
Lo cierto es que no son un activo diferente. Las infraestructuras son un tipo de negocio dentro del tejido económico de un país, cuyas características generales veremos a lo largo de este post. Y, como en cualquier negocio, se puede invertir en él mediante la participación en su capital (equity) o financiándolo mediante deuda. Por defecto, aquí nos referiremos a lo primero, es decir, a inversiones de equity. Por eso, las infraestructuras se pueden entender como un subconjunto dentro de las inversiones en equity, ya sea en compañías cotizadas o en compañías privadas (no cotizadas).
Si hablamos de inversiones privadas, y siguiendo este mismo razonamiento, también se puede decir que las infraestructuras son un subconjunto dentro del private equity, pero la costumbre dentro del sector financiero es tratarlos como categorías diferentes. En cualquier caso, todo lo que se ha escrito en este blog en relación al private equity también es aplicable a los fondos de infraestructuras.
Hechas estas aclaraciones, pasemos a explicar qué son las infraestructuras desde una perspectiva inversora.
Las infraestructuras como activos reales
De entrada, podemos pensar en las infraestructuras desde el punto de vista físico, es decir, estructuras arquitectónicas más o menos complejas que facilitan el desarrollo de las sociedades:
Carreteras
Embalses
Puertos
Aeropuertos
Plantas de generación eléctricas (fuentes renovables y no renovables)
Torres de telecomunicaciones
Alcantarillado
Desde este punto de vista, cabe pensar en las infraestructuras como activos reales. Y, dado que son activos reales, se puede esperar de ellos que protejan frente a la inflación en el largo plazo, como sucede con los inmuebles o con el oro. Pero el enfoque en este caso es algo diferente, por dos motivos.
En primer lugar, muy habitualmente nosotros no seremos los propietarios de una infraestructura como las que he enumerado arriba, ni siquiera mediante la compra de acciones de la empresa que la gestiona. El propietario de la mayoría de infraestructuras importantes o “estratégicas” es el Estado, mientras que la empresa que gestiona el activo tiene una concesión para hacerlo y ganar dinero prestando un servicio a la ciudadanía. Por eso, una subida del valor del activo beneficiaría al Estado, que es el propietario, pero no a nosotros como inversores.
En segundo lugar, y como veremos a continuación, lo relevante de las infraestructuras desde el punto de vista del inversor son los flujos de caja que proporciona, lo cual está estrechamente relacionado con los contratos que hay asociados a estos proyectos. Mientras que un terreno o una onza de oro (ejemplos arquetípicos de activos reales) tienen valor aunque no se utilicen para nada, el valor de una infraestructura está ligado al uso específico que se va a hacer de la misma. Por tanto, aunque son activos reales, desde el punto de vista inversor tendremos que analizarlos como negocios que generan flujos de caja.
Las infraestructuras como contratos de Private Equity
Lo que caracteriza a las infraestructuras como inversión, y lo que les da la fama de ser inversiones defensivas, son los contratos que llevan asociados, y no tanto si tienen presencia física. Lo veremos muy claro con el ejemplo de las autopistas.
Debido a restricciones presupuestarias y a una falta de know-how, el Estado habitualmente delega en el sector privado la construcción y la gestión de ciertas infraestructuras, como pueden ser las autopistas, aunque lo mismo se puede decir de los aeropuertos, las estaciones de autobuses, los embalses, los vertederos, o los parques de atracciones, entre muchos otros. Las plantas de generación de electricidad (sean renovables o no renovables) son una excepción, ya que casi siempre son propiedad del sector privado, aunque sujetas a regulaciones.
El procedimiento de concesión de autopistas (extrapolable a otras infraestructuras) normalmente es el siguiente:
La autoridad pública correspondiente aprueba un presupuesto para construir una autopista entre dos poblaciones.
Se determinan las condiciones contractuales (“pliegos”) que regirán el acuerdo de concesión con la empresa que vaya a construir y gestionar el activo. Ésta es la parte más importante desde el punto de vista financiero, y es lo que abordaremos en detalle más adelante.
Se abre el concurso público para que todas las empresas interesadas liciten. Las empresas pueden presentarse de forma individual o creando consorcios.
La autoridad pública escoge a la empresa (o grupo de empresas) que mejor encaja con los requisitos y que hace una oferta competitiva. Es posible que el coste sea un componente prefijado de antemano, y entonces la autoridad pública escoge a la empresa que, bajo su criterio, está mejor capacitada para prestar el servicio con ese coste. O puede ser que la autoridad solicite a las empresas que hagan ofertas económicas, escogiendo a la que dé un mejor precio sin sacrificar calidad en el servicio.
Una vez seleccionada la empresa concesionaria, ésta puede iniciar la construcción de la autopista. Para ello lo más normal es que recurra a deuda, y los términos de esa financiación dependerán en gran medida de las condiciones del contrato de concesión en lo que respecta a la generación de ingresos y flujos de caja.
Cuando la autopista está terminada, la empresa concesionaria la explota durante una serie de años, normalmente varias décadas. Pasado ese plazo, la autoridad pública puede abrir un nuevo concurso para escoger una nueva concesionaria (o la misma), o también puede pasar a explotar ella misma la autopista, con lo que pasaría a ser una empresa de gestión pública.
Algo que hay que tener presente es que el activo de concesión (en este caso, una autopista) es siempre propiedad del Estado. La empresa que lo construye y lo explota lo hace como concesionaria, no como propietaria. Por eso, en una empresa de autopistas (como Abertis) no veremos activos físicos en su balance, pero sí veremos un enorme activo intangible llamado “Acuerdo de concesión” o un nombre similar. Este activo representa el valor actual de los flujos de caja que la empresa espera percibir hasta el final del contrato.
Y precisamente de los flujos de caja es de lo que vamos a hablar ahora. Las infraestructuras como activo de inversión normalmente se consideran más seguras que el equity, aunque invertir en una empresa de infraestructuras no deja de ser una inversión en equity. Esto es así porque las infraestructuras suelen tener ingresos más estables y predecibles que los de una empresa promedio, aunque esto dependerá de cada caso, como vamos a ver.
Retomando el ejemplo de la autopista, existen tres modelos básicos de remuneración de la empresa concesionaria, y cada una de ellos lleva aparejado un nivel de riesgo diferente.
Pago por disponibilidad. El Estado paga un importe fijo a la concesionaria, que se va actualizando con la inflación y en función de si la empresa tiene que acometer capex para mantener o ampliar la infraestructura. Éste es claramente el modelo de menor riesgo, ya que de facto invertir en esta empresa es como invertir en un bono de deuda pública a tipo fijo o semifijo. Aunque nadie utilice la infraestructura, la empresa tiene derecho a seguir cobrando, en virtud a lo dispuesto en el acuerdo de concesión.
Canon de demanda o peaje en sombra. El Estado paga a la empresa concesionaria en función del tráfico que hay en la autopista. Claramente existe más riesgo que en el modelo de pago por disponibilidad, ya que si no hay tráfico no hay ingresos. En un momento tan catastrófico como la pandemia de coronavirus, cuando todo el mundo estaba obligado a quedarse en casa y nadie podía coger el coche, la concesionaria se quedaría sin cobrar salvo que el acuerdo de concesión contemplara algún tipo de compensación por parte del Estado. Otro ejemplo, no tan dramático, es una crisis económica, en la que aumenta el desempleo y mucha gente ya no necesita utilizar tanto el coche y por tanto no circula por las autopistas.
Peaje directo. Es el esquema con mayor riesgo para la empresa y sus financiadores, ya que en este caso el peaje lo paga el usuario de la vía cada vez que la utiliza. El importe del peaje está regulado, ya sea porque la autoridad pública lo decide directamente o porque puede vetar la propuesta de peaje que presente la compañía, pero en cualquier caso el peaje es un coste directo para el conductor que circula por la carretera. En fases de contracción económica, cabe esperar que muchos usuarios de la autopista dejen de utilizarla para ahorrar algo de dinero. Es decir, además del riesgo de que la gente ya no coja el coche (un riesgo que ya existe en el modelo de canon de demanda), existe el riesgo adicional de que la gente que sigue usando el coche ya no quiera pagar el peaje y opte por otras rutas.
Como vemos, se trata de fórmulas de remuneración muy diferentes, con diferente “beta” al ciclo económico, esto es, diferente exposición al riesgo de que una mala racha macroeconómica afecte a los ingresos. Por tanto, si nos ofrecen invertir en una empresa de autopistas, no nos vale con entender lo que es una autopista desde el punto de vista material; tenemos que ir a lo más importante, que es entender cómo genera caja la empresa. Lo más importante son los contratos.
Como es de esperar, una empresa remunerada con un pago fijo (pago por disponibilidad) proporcionará una rentabilidad menor a sus inversores, en comparación con una concesionaria que cobra directamente a los usuarios de la carretera y que por tanto asume mayor riesgo.
Para captar financiación, las concesionarias que cobran un ingreso variable (ya sea peaje en sombra o peaje directo) tienen que presentar a sus potenciales inversores un plan de negocio con proyecciones macroeconómicas y también poblaciones. Por ejemplo, yo analicé una autopista gallega remunerada con peaje en sombra, y parte del “business case” incluía un análisis de la deriva demográfica de Galicia.
Dado que lo importante son los contratos, puede darse el caso de que una empresa sea excepcionalmente rentable no por su capacidad de gestionar el activo asumiendo bajos costes, ni porque los ingresos sean más altos de lo que inicialmente se había proyectado, sino porque los términos del contrato son muy ventajosos.
Es decir, puede ser que el Estado fuera demasiado generoso en sus condiciones cuando abrió el concurso, porque le urgía encontrar a alguien que construyera la infraestructura, o puede ser también que en algún momento el Estado y la empresa concesionaria se sentaran a renegociar los términos del acuerdo y la empresa supo negociar mejor.
Volviendo de nuevo a Galicia, un ejemplo bastante conocido por los gallegos, y no por buenos motivos, es la autopista AP-9, gestionada por la empresa Autopistas del Atlántico (Audasa). La gente se queja de lo cara que es, siendo éste precisamente el motivo por el que es tan buen negocio.
Aunque el Estado o la comunidad autónoma de Galicia intenten aligerar el coste para los usuarios de la autopista, no pueden hacerlo vulnerando el acuerdo de concesión con Audasa, un acuerdo que vence en 2048. Pueden subvencionar parte del coste, pero la empresa no puede cobrar menos de lo que está estipulado en el contrato.
Relacionado con el modelo de generación de ingresos está la estructura de capital de las empresas concesionarias. Las empresas con ingresos más estables pueden endeudarse hasta las pestañas, ya que el riesgo de no poder pagar la deuda es muy bajo.
En cambio, las empresas con flujos de caja variables tienen que ser más comedidas. Realmente, la rentabilidad sobre los activos (ROA) habitualmente es baja en estos proyectos, siendo el apalancamiento financiero lo que los vuelve atractivos para los inversores.
Este apalancamiento financiero, que suele ser más alto que en el resto de empresas de la economía (con permiso de los bancos), es el que explica que de vez en cuando algunas “infras” tengan problemas para pagar sus deudas. Un ejemplo es el Eurotunnel, que es el túnel ferroviario que conecta Francia y Reino Unido bajo el Canal de La Mancha.
Empezó a funcionar en 1994, y en 2006 tuvo que reestructurar su deuda porque los ingresos generados eran muy inferiores a los esperados. Hay que tener en cuenta que ni siquiera había empezado la Crisis Financiera Global (2008), por lo que bien se le puede echar la culpa a un modelo de Excel con asunciones demasiado optimistas, y no a la coyuntura económica.
Respecto a las infraestructuras con ingresos fijos, no hay que ser complacientes y dar por hecho que no hay riesgo, ya que puede darse el caso de que el Estado decida cambiar el esquema de remuneración, dentro de los márgenes que le permite el contrato de concesión o dentro del régimen que regula su relación con los operadores privados.
Se trata, en definitiva, de riesgo regulatorio. Por ejemplo, en 2019 la CNMC (el regulador de la competencia en España) decidió cambiar la fórmula de remuneración de las redes de electricidad y gas, lo que supuso un recorte en los ingresos que percibían las empresas dedicadas a gestionar estas infraestructuras. Como resultado, las cotizaciones de Red Eléctrica, Enagás y otras compañías cayeron con relativa fuerza.
Habida cuenta de que lo trascendental en las infraestructuras, desde el punto de vista inversor, son los contratos, y teniendo en cuenta también que la mayoría de estos contratos son con la Administración Pública, para invertir en estos activos se necesita tener ciertos conocimientos legales y administrativos, además de desenvolverse con soltura en la lectura y redacción de contratos y documentos legales en general.
Es decir, hay que ser un poco “abogado”, además de inversor. Cuando lo que va a ingresar el negocio depende de lo que dice un contrato o un texto regulatorio, tienes que leerlo en detalle y no se te puede escapar nada.
Muy relacionado con lo anterior, además de conocer los términos y condiciones mediante los cuales el negocio de infraestructuras va a ser remunerado, hay que cerciorarse de que el pagador es solvente y es de fiar.
Dado que la mayoría de infraestructuras tienen como pagador al Estado, esto se traduce en un análisis crediticio similar al que se hace al analizar la deuda pública, ya sea del Tesoro o de organismos regionales.
Esto no abarca sólo un análisis financiero o de solvencia, sino que también hay que fijarse en aspectos no tan visibles pero que ejercen influencia, como son la política, las “relaciones” de las empresas con el regulador, etc.
Cuando la confianza en el pagador tiene fisuras, un aspecto que cobra relevancia es el flujo de dinero en los contratos de concesión. No es lo mismo que el Estado pague directamente a la concesionaria en base a la fórmula de remuneración, que un esquema en el que la concesionaria cobra directamente a los usuarios de la infraestructura y luego entrega el excedente al Estado o percibe una compensación del Estado.
Esto último es, por ejemplo, lo que sucede con las redes de electricidad y gas en España. Los operadores del sistema (Red Eléctrica en el caso de la electricidad, y Enagás en el caso del gas) cobran peajes a las empresas que quieren usar la red para transportar electricidad/gas, y después hacen cuentas con la Administración, de forma que los operadores se quedan con el dinero que les corresponde en base a la fórmula de remuneración, entregando la diferencia al Estado si hay excedente, o cobrando la diferencia del Estado si hay déficit.
También puede ser que el Estado no cubra el déficit de los operadores sino que se lo deje a deber. Es lo que el Estado español ha hecho durante años con el déficit de tarifa.
Si nos preocupa el riesgo de contrapartida, es decir, que quien se supone que tiene que pagar a la concesionaria no lo haga, es mucho mejor un modelo en el que la infraestructura cobra de los usuarios y luego hace cuentas con el gobierno, que un modelo en el que el 100% de los ingresos dependen de que el Estado pague directamente.
Volviendo al caso de las autopistas, esto que acabamos de explicar nos lleva a matizar, una vez más, la afirmación previa de que un pago por disponibilidad o un canon de demanda en general tienen menos riesgo que un modelo de peaje directo en el que pagan los usuarios de la vía, ya que en los dos primeros la concesionaria tiene todo su riesgo de contrapartida concentrado en un solo “cliente”, que es la Administración Pública. En cambio, en el modelo de peaje directo, los clientes son los miles de usuarios de la carretera y no existe esa concentración del riesgo.
Como vemos, la inversión en infraestructuras está llena de matices.
Las infraestructuras como inversión
Aunque no siempre es así, y sobre ello hablaremos al final de este artículo, los negocios de infraestructuras suelen ser relativamente estables si los comparamos con el resto de empresas de la economía.
A fin de cuentas, el carácter contractual siempre otorga algo de predictibilidad a los ingresos; a veces la predictibilidad será total y a veces será muy vaga, pero casi siempre existirá en mayor medida que en otros sectores, como puede ser la alimentación, las manufacturas, la consultoría, los videojuegos o la construcción.
Como resultado, la rentabilidad de las infraestructuras se sitúa entre la rentabilidad de la renta fija y la rentabilidad de la bolsa. Dependiendo del perfil de riesgo de la infra, se parecerá más a los bonos o a las acciones.
Moviéndonos en el ámbito de las inversiones alternativas, si un fondo de private equity aspira a conseguir una TIR neta del 15% y un fondo de private debt aspira a conseguir un 8%, un fondo de infra aspirará a un 10-12%. Sobre cómo interpretar las métricas de rentabilidad de los fondos alternativos hablé aquí.
Respecto a su potencial diversificador en una cartera, esta diversificación se explica más por la naturaleza de los negocios subyacentes que por supuestas características específicas o distintivas de esta clase de activo, que, como ya dijimos al principio, en realidad no existen, ya que invertir en infra no deja de ser invertir en empresas.
Si la infra aporta diversificación es porque se invierte en sectores de la economía que tienden a comportarse bien cuando otros no lo hacen. Por ejemplo, cualquier concesionaria remunerada con un canon fijo o semifijo lo hará mejor que el conjunto de la economía durante una crisis, y por eso estos activos aportan protección y descorrelación.
En este sentido, lo positivo de invertir en infra a través de vehículos privados y no mediante la adquisición de acciones en bolsa, es que nos libramos del efecto contagio que afecta a las acciones.
Si la concesionaria que puede mantener su flujo de caja intacto durante la crisis es una empresa que cotiza en bolsa, su cotización caerá junto con el resto del mercado casi con total seguridad, ya que los inversores en pánico no discriminan a la hora de vender. En las acciones cotizadas siempre existe algo de beta al mercado, y por eso el potencial diversificador (en términos de descorrelación) es mayor en las infraestructuras no cotizadas.
Por último, algo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en infra es si los proyectos ya están construidos y en funcionamiento (brownfield) o si están pendientes de construir (greenfield).
El greenfield añade una capa de riesgo: el riesgo de que algo vaya mal durante la construcción y que, como consecuencia, el proyecto cueste más de lo esperado, entre en funcionamiento más tarde de lo esperado o, en el peor de los casos, que se vaya al traste. Por eso, además del esquema de remuneración de la infraestructura, también hay que tener en cuenta este factor a la hora de evaluar los riesgos que queremos asumir y la rentabilidad a la que podemos aspirar.
Ejemplos de infraestructuras
A continuación se comentan algunos ejemplos típicos de infraestructuras en los que es posible invertir, tanto en formato deuda como en formato equity. Algunas tienen un fuerte componente “real”, en el sentido de que son, o se sustentan en, activos físicos, mientras que otras tienen un carácter eminentemente contractual y se basan en la prestación de servicios.
Autopistas
Ya hemos dedicado varias líneas a las autopistas a lo largo de este artículo, por lo que no nos extenderemos mucho más. Como recordatorio, una concesionaria de autopistas puede cobrar peajes a los usuarios o cobrar del Estado, ya sea un cobro fijo o en función del tráfico.
Si los ingresos dependen del tráfico de viajeros, entonces es importante fijarse en si la autopista es “arterial” en la región, es decir, si la alternativa por carreteras secundarias es mucho peor en términos de tiempo y de calidad del viaje.
Un ejemplo importante de empresa concesionaria de autopistas es Abertis, aunque ya no cotiza. Sacyr también gestiona autopistas, además de otros activos de infra, y lo mismo se puede decir de Ferrovial.
Aeropuertos
Muchos aeropuertos son propiedad del Estado cedida a una empresa privada (como el aeropuerto de Lisboa), aunque también hay de gestión 100% pública (como el Charles de Gaulle, de París). Un formato mixto es el de empresas públicas en las que existe capital privado y que cotizan en bolsa, como es el caso de Aena en España o Fraport en Alemania.
Aunque hay todo tipo de modelos de remuneración, uno habitual es el de los “períodos regulatorios”. Bajo este esquema, la remuneración es variable en función del flujo de viajeros, pero enmarcada dentro de un período de unos pocos años (5-7 años).
Al inicio del período regulatorio se estima cuánto tráfico va a tener el aeropuerto. Por otro lado, se determina cuál debería ser la remuneración del aeropuerto en base a las inversiones que ha realizado, es decir, la remuneración en principio no depende del tráfico.
Habiendo decidido lo que el aeropuerto debería ganar, y habiendo estimado el tráfico de pasajeros que tendrá el aeropuerto durante el período regulatorio, se determina la remuneración por pasajero que corresponde a la concesionaria dentro de este período regulatorio.
Si posteriormente el tráfico es superior o inferior al estimado inicialmente, el aeropuerto ingresará más o menos de lo previsto, y puede que haya mecanismos de compensación o puede que no. Si no los hay, de facto el aeropuerto asume riesgo de tráfico, pero sólo hasta que finaliza el período regulatorio.
Cuando finaliza el período regulatorio y se inicia el siguiente período, el proceso se repite. Es decir, se calcula una nueva remuneración por pasajero para la concesionaria.
Red de metro
La gestión de las redes de metro (tren subterráneo intraurbano) es un ejemplo de “capilaridad” en las infraestructuras, ya que en una misma red pueden convivir varias empresas concesionarias, cada una gestionando una parte de la misma. Por ejemplo, una empresa puede ocuparse de conducir los trenes, otra de los accesos y las máquinas de billetes, otra de los ascensores y los andenes, etc.
Como en muchas otras infras, la red cobra el billete a los usuarios (en concreto, lo cobra la concesionaria que gestiona las máquinas de tickets y los mostradores), y después se hacen cuentas con la Administración para ver cómo se reparte ese dinero entre todas las empresas concesionarias, cada una de las cuales habrá firmado un contrato por separado con la autoridad pública.
Red eléctrica y red gasística
La red eléctrica y la red gasística tienen algunas similitudes importantes en la mayoría de países.
Ambas tienen dos niveles de gestión: por un lado está el sistema de transmisión, con una entidad única que lo gestiona, a la cual en la jerga financiera se le conoce como Transmission System Operator (TSO). En el caso de la electricidad, la empresa Red Eléctrica (Redeia) gestiona la red de alta tensión española. En el caso del gas, Enagás gestiona la red de alta presión.
Para tensiones bajas (electricidad) y para presiones bajas (gas), la red ya no es de “transmisión” sino de “distribución”, y aquí existen varias empresas, a las que se conoce como Distribution System Operators (DSOs). Por ejemplo, entre los muchos negocios de Iberdrola, uno de ellos es ser DSO en parte de la red eléctrica de baja tensión. Por su parte, Redexis es un DSO en la red de gas de baja presión.
Otra similitud importante entre ambos sectores es que se remuneran de la misma manera: el regulador establece unos ingresos más o menos fijos que vienen a remunerar las inversiones de capex que hacen estas empresas.
Los operadores cobran un peaje a los usuarios de la red, y después hacen el arreglo pertinente con el Estado, pagando el excedente o cobrando el déficit (o percibiendo un derecho de cobro contra la Administración). Como ya comentamos arriba, en 2019 la CNMC introdujo un cambio regulatorio que afectó tanto a las empresas eléctricas como a las gasísticas.
Gestión del ciclo del agua
El ciclo de agua completo abarca la obtención del agua de ríos y embalses, su potabilización, su suministro, y, por último, la recogida y tratamiento de aguas residuales.
En España, cada región o cada ciudad tiene su propia red, gestionada de diferente manera. Por ejemplo, en Madrid está el Canal de Isabel II, que es una empresa 100% pública y por tanto no se puede invertir en ella (aunque sí ha emitido bonos de deuda en el pasado). En cambio, en muchos municipios operan empresas privadas, como FCC Aqualia o Acciona Agua, aunque la infraestructura siempre es de propiedad pública.
En los casos en los que existe una empresa privada concesionaria, los ingresos normalmente están muy regulados y son fijos o semifijos. La empresa cobra la factura del agua a todos los usuarios de la red, en función del consumo y otros parámetros, y luego hace cuentas con la Administración.
Plantas de generación eléctrica
Aquí incluimos todas las instalaciones dedicadas a producir electricidad:
Renovables: fotovoltaica, térmica, eólica, hidráulica, geotérmica.
No renovables: ciclo combinado (gas), nuclear, fuel, carbón.
Una característica distintiva de estas infraestructuras, si las comparamos con las que hemos explicado hasta ahora, es que casi siempre están en manos del sector privado. Es decir, en este caso la empresa sí es propietaria del activo que gestiona.
A mi parecer, el motivo por el que esto es así es porque ninguna de estas infraestructuras es estratégica para el país por sí sola, y de momento el sector privado todavía tiene muchos incentivos para seguir aumentando la capacidad instalada.
En los últimos años ha habido un boom con la energía fotovoltaica, con proyectos brotando como setas. Como en el resto de infraestructuras, hay que entender bien cómo se espera que genere dinero el proyecto. No es lo mismo un acuerdo de suministro plurianual a precios prefijados (un power purchase agreement o PPA) que la producción y venta de electricidad a precios de mercado mayorista.
Para incentivar la construcción de plantas de energía renovable, hace años el gobierno español garantizaba precios altos y estables a los productores durante los primeros años de vida del proyecto.
Pero después modificó retroactivamente estas condiciones, en perjuicio de muchas empresas que ya habían acometido las inversiones, y esto llevó a una serie de pleitos, la mayoría de los cuales perdió el gobierno.
Es un claro ejemplo del riesgo regulatorio que existe en todos los proyectos de infraestructura regulados por el Estado (más en unos Estados que en otros).
Gestión de residuos urbanos
Comprende la retirada de basuras y el tratamiento de las mismas en vertederos. Las empresas normalmente tienen una remuneración muy estable, aunque, como en otras infras, son ellas las que tienen que asumir las inversiones (capex) para ampliar y modernizar el servicio.
Al tratarse de actividades urbanas, normalmente la entidad concedente es el ayuntamiento, de forma similar a lo que sucede con la gestión del ciclo del agua.
Ejemplos de empresas españolas dedicadas a la gestión de residuos urbanos son Urbaser, FCC Medio Ambiente y Valoriza Medioambiente (Sacyr).
Infraestructura social
Dentro del abanico de las infraestructuras, éste es el ámbito donde el término “infraestructura” es menos intuitivo, ya que aquí no hablamos de activos reales sino fundamentalmente de servicios. Son servicios que tradicionalmente ha prestado directamente el Estado, pero que con el tiempo ha ido externalizando en empresas privadas: sanidad, educación, residencias, servicios sociales, prisiones. Todos estos ejemplos son “infra” en la medida en que sus ingresos se estipulan en marcos contractuales con el sector público, aunque también podrían ser concesiones por parte de un ente privado.
¿Y el real estate?
Los activos inmobiliarios podrían encajar dentro del concepto de infraestructuras, tanto por ser activos reales como por proporcionar flujos estables de ingresos cuando se explotan en alquiler.
De hecho, dentro de los fondos de infraestructuras habitualmente encontraremos inversiones en centros de datos (data centers) o centros comerciales, activos de real estate que también forman parte de las carteras de fondos inmobiliarios. Incluso los inmuebles residenciales pueden formar parte de una cartera de infraestructuras.
Sin embargo, el estándar en el sector financiero es tratar los activos inmobiliarios como una categoría diferente. Yo diría que esto es así porque, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de las infraestructuras, en el caso del real estate los activos sí son propiedad de la empresa que los gestiona, y, en consecuencia, el inversor no sólo se beneficia de los flujos de caja, sino también de la revalorización del activo.
Otro motivo es que los inmuebles, por lo general, no tienen un uso tan específico como las infraestructuras, y esta versatilidad les permite conservar valor aun cuando no se utilicen. En cambio, una planta fotovoltaica sólo sirve para generar electricidad, y un aeropuerto sólo es útil en la medida en que existe tráfico aéreo.
En definitiva, la diferente realidad “inversora” de los inmuebles explica por qué habitualmente se los trata como una categoría distinta de las infraestructuras.
-----------
Una nota adicional, que es común a casi todas las infraestructuras, es que su forma de financiarse habitualmente consiste en deuda amortizable o amortizing, es decir, deuda que se va repagando poco a poco en lugar de amortizarse completamente en la fecha de vencimiento.
Esto es así debido a que, aunque las infraestructuras tienen vocación de permanencia en el tiempo, los contratos de concesión tienen fecha de caducidad.
Por eso, al igual que sucede con la deuda de los hogares, el acreedor prefiere que la deuda se vaya repagando a lo largo de la vida del proyecto. Cuando finalice el período de concesión, no se sabe lo que va a pasar (si se renovará, si entrará otra empresa concesionaria o si el activo revertirá al Estado), y por eso es mejor que toda la deuda se repague dentro del contrato de concesión vigente actualmente.
Dicho esto, no debemos esperar que la deuda de infras sea siempre amortizable, ya que también abunda el formato bullet, es decir, con todo el principal amortizado en la fecha de vencimiento. Eso dependerá de la distancia temporal entre el vencimiento de la deuda y el final de la concesión, y también de la certeza acerca de si el proyecto se renovará más o menos en los mismos términos una vez finalice el contrato o período regulatorio actual.
Una etiqueta que se usa muy a la ligera
Hemos definido las infraestructuras desde dos puntos de vista:
Activo real
Contrato que establece un flujo de ingresos, más predecible o menos predecible. Los ingresos estables (recurrentes) están asociados a un menor riesgo.
En el mundillo financiero, muy a menudo nos encontramos con proyectos que se comercializan como si tuvieran ingresos recurrentes, cuando en realidad son activos que, o bien no llevan asociado ningún contrato, o en su contrato no se estipula nada parecido a un flujo estable de ingresos.
Por ejemplo, yo me he topado muchas veces con proyectos de plantas fotovoltaicas que se vendían con la etiqueta de infraestructuras para transmitir la idea de que eran proyectos con flujos de caja estables y predecibles.
Sin embargo, en muchos casos no había contratos por detrás y la finalidad del proyecto era producir electricidad para venderla en el mercado mayorista, asumiendo por completo la volatilidad en los precios del pool eléctrico. Eso no se puede considerar ingresos recurrentes de ninguna manera, por más “infra” que sea el activo.
Lo mismo cabe decir de las autopistas de peaje directo, en las que el usuario de la vía tiene que pagar cada vez que la utiliza; aunque eso dependerá mucho de cada activo, ya que hay autopistas que son vitales para el flujo de personas y mercancías en una región, y eso le concede estabilidad a los ingresos.
Los intermediarios financieros que se dedican a buscar inversores para proyectos de infraestructuras, ya sea como acreedores o como accionistas, saben que la estabilidad de ingresos y flujos de caja es un atributo muy valorado.
Esto es así sobre todo para los inversores en deuda, que lo único a lo que pueden aspirar es a que la empresa pague lo que tiene comprometido por contrato. Dado que el acreedor no se beneficia si los ingresos son más altos de lo esperado, normalmente no le interesa financiar proyectos volátiles en los que corra el riesgo de un default.
Por eso, si un proyecto de verdad genera ingresos recurrentes, en la presentación de PowerPoint para inversores esto se hará constar en la primera diapositiva. En este sentido, es interesante ver cómo, después de la crisis de 2008, las clásicas empresas constructoras españolas ya no quieren ser vistas como constructoras sino como concesionarias.
Por ejemplo, en todas sus presentaciones de resultados, Sacyr se preocupa de recordar a los inversores que, aunque siguen construyendo, ya no son una constructora sino una empresa con un portfolio de concesiones que generan jugosos ingresos recurrentes.
Por otro lado, cuando los ingresos en realidad no son recurrentes se puede forzar un poco el lenguaje para que el inversor se quede con una idea de “estabilidad” en la cabeza, por ejemplo aludiendo a la falta de dispersión en el tráfico histórico de una autopista o de un aeropuerto, o haciendo referencia a las buenas perspectivas macroeconómicas de la región.
El mismo uso de la palabra “infraestructura” de forma indiscriminada es un intento de dar esta etiqueta de estabilidad a cualquier proyecto. No es que no sea correcto denominar “infraestructuras” a las infraestructuras, pero es evidente que existe el incentivo para abusar del término debido a las connotaciones que tiene.
En resumen, la disparidad de riesgos en el universo de infraestructuras es una realidad, incluso dentro de una misma categoría. Ya hemos visto que una planta de generación eléctrica puede dar ingresos contractuales estables durante años, o someterse a los vaivenes del mercado mayorista de electricidad, y en ambos casos la infraestructura es la misma.
Lo mismo sucede con la forma de remunerar a las concesionarias de autopistas, como ya hemos explicado. Por eso, si tenemos la oportunidad de invertir en infraestructuras, no debemos dejarnos llevar por la etiqueta y tenemos que entender qué es lo que hay por debajo: quién paga a quién y en qué condiciones. Si hacemos este ejercicio, podremos apreciar si la rentabilidad ofrecida se corresponde con el riesgo asumido.
---------
Por último, aprovecho para informar de que Icaria Patrimonio FIL incorpora fondos de infraestructuras en su cartera con fines de diversificación y de estabilidad en el patrimonio.
Contacto:
(Imagen de portada: Freepik)
Las infraestructuras están presentes en Icaria Patrimonio FIL. Si quieres tener más información sobre Icaria Patrimonio FIL te recomiendo leer los artículos relacionados con el mismo en el blog. Puedes hacerlo aquí.
Si quieres hacer cualquier tipo de consulta, puedes hacerlo aquí
Descargo de responsabilidad
Carlos Santiso Pombo es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona diferentes vehículos de inversión y carteras discrecionales. Estos vehículos y carteras pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
Esta web tiene el objetivo doble de educar financieramente a sus visitantes e informar sobre noticias relacionadas con la vida profesional de su autor. No se debe considerar su contenido como asesoramiento en inversiones ni como una recomendación para comprar o vender activos. No es una oferta o invitación suscribir de participaciones o acciones de ningún vehículo de inversión.
Las opiniones expresadas por colaboradores o en enlaces no reflejan necesariamente la opinión del autor, empresas colaboradoras o afiliados. La información oficial y legal sobre los fondos de inversión gestionados por Carlos se puede encontrar en sus páginas web o en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se puede acceder a la información exigida por normativa gratuitamente mediante el enlace a nuestro aviso legal.



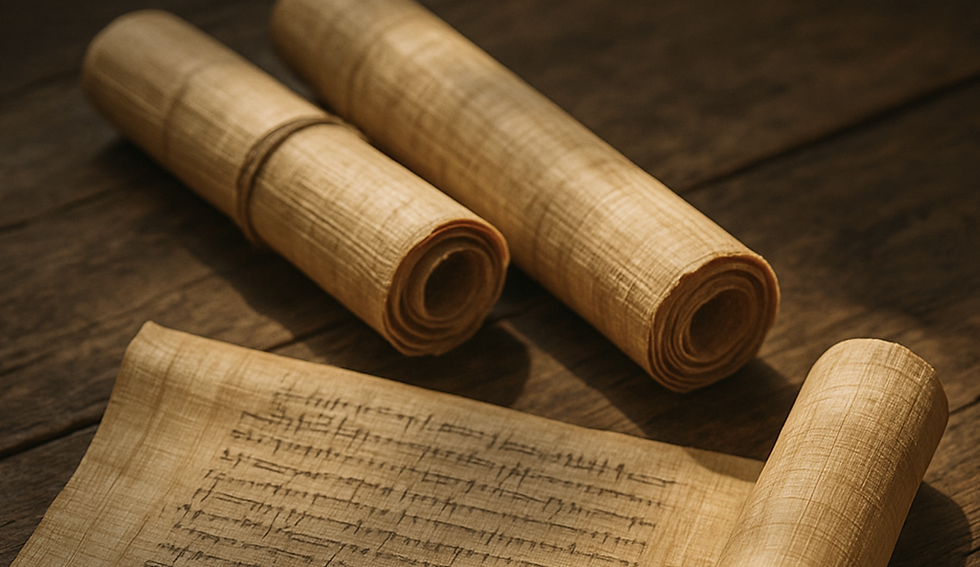
best iptv : Looking for a top-quality IPTV service? Best IPTV offers unlimited access to thousands of live TV channels, on-demand movies, and sports streaming in HD and 4K. Watch your favorite shows, movies, and live sports events with no cable required. Stream on any device – smart TVs, phones, tablets, and more. With Best IPTV, enjoy affordable subscription plans, high-definition content, and 24/7 customer support. Start your IPTV journey today and experience the best in entertainment. best iptv